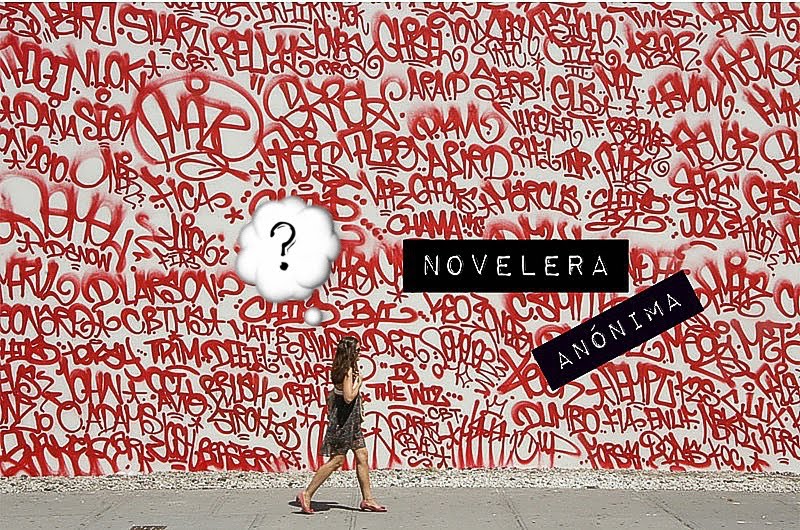UN FUNERAL DE CIRCO
En el velatorio de mi padre la casa se llenó de gente. Jamás nuestro oscuro salón estuvo tan concurrido y con tanto color. Había hombres con levitas rojas, mujeres con lentejuelas, , ancianas pintarrajeadas y niños elásticos, entre otros extravagantes personajes. Leones, elefantes y perritos pizpiretos pisoteaban el césped del jardín sin que a nadie pareciera extrañarle. Todos lamentaban su muerte, incluso más que mi propia madre, que no daba crédito a lo que veían sus llorosos ojos. Aquellos que parecían ser sus amigos gritaban y se zampaban los canapés del buffet como si no hubieran comido en años, entre moqueos y sollozos. Yo lo miraba todo con asombro de niño, encantado del espectáculo y deseando unirme a aquella algarabía; hasta que mi madre me soltó una colleja para que me comportara como debía.
Mi padre siempre me pareció una persona aburrida y estirada, casi tanto como mi madre. Viajaba mucho y apenas paraba en casa. Y cuando lo hacía, mi madre me pedía que lo dejara tranquilo, que era un hombre muy importante y necesitaba descansar en silencio y total oscuridad. Siempre pensé que no me querría hasta que me hiciera mayor y dejara de alborotar cerca suya. Nunca disfruté de su compañía.
Por eso, cuando el señor con extraños bigotes y el niño pequeño con cara de viejo depositaron sobre el ataúd la nariz de un payaso, y aquellos personajes comenzaron a aplaudir a manos llenas, solté una sonora carcajada seguida de un lastimero aullido. Todos me miraron con ternura viendo en mí la continuación de una saga. La verdad es que no sabía si debía reír o llorar.
Pintura de Margaret Keane.